Mas allá de los datos: Las IAs y el extractivismo cognitivo como motor de la economía hipercapitalista
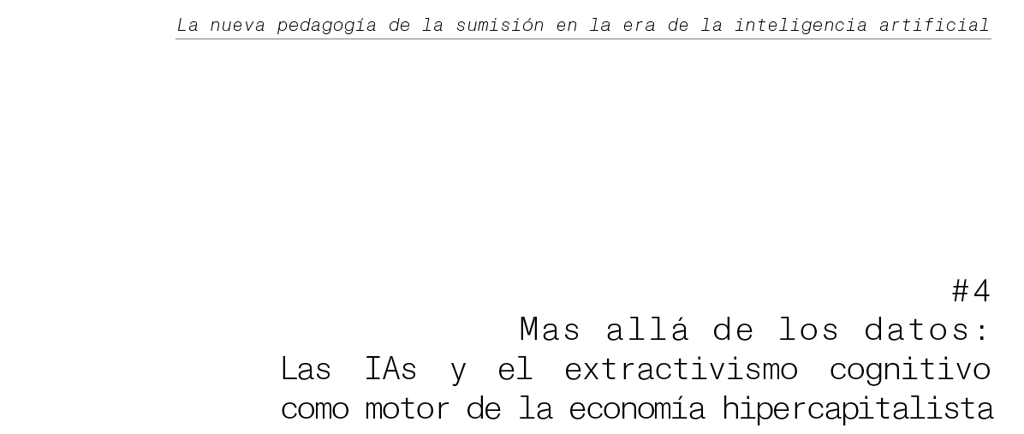
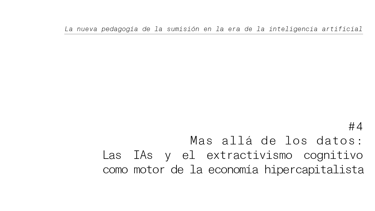
La fascinación por la inteligencia artificial suele centrarse en lo que supuestamente nos ofrece: productividad, creatividad, eficiencia. Con todo, mucho menos visible, pero infinitamente más decisivo, es lo que nos arrebata. El verdadero núcleo de la economía digital no reside en lo que la IA produce, sino en lo que extrae de quienes la utilizan. Se trata de un extractivismo cognitivo y de una expropiación psicológica que transforman nuestra relación con el pensamiento, la subjetividad y la autonomía.
El régimen contemporáneo de la inteligencia artificial opera como una forma avanzada de extractivismo: se apropia del trabajo cognitivo, de la atención y de la experiencia vital de millones de personas para convertirlo en capital de plataformas privadas. A la vez, esta dinámica genera una expropiación psicológica: el sujeto pierde la propiedad de sus procesos de pensamiento y se convierte en siervo cognitivo de un tecnofeudalismo emergente.
El discurso dominante repite hasta la saciedad que en el futuro “dependemos de la IA”. La amenaza es clara: quien no la use quedará atrás. Sin embargo, la realidad técnica desmiente esta narrativa. Son los modelos de IA los que dependen radicalmente del ser humano. Sin datos humanos, sin preguntas, sin correcciones, no hay entrenamiento ni mejora. La supuesta autonomía de la máquina es una ilusión; su vida depende de la interacción constante de millones de usuarios.
Lo perverso es que esta dependencia real se invierte en el plano discursivo. El usuario es convencido de que debe someterse a la IA, cuando en realidad es la IA la que no puede existir sin él. Esta inversión no es ingenua: constituye un mecanismo de subordinación simbólica que instala una idea de inferioridad frente a la inteligencia de la máquina.
El segundo rasgo de este régimen es la contradicción económica fundamental. Los usuarios aportan lo más valioso, es decir, su creatividad, sus ideas, sus correcciones, su experiencia vital. Sin embargo, en lugar de ser retribuidos, deben pagar por hacerlo. Cada conversación, cada iteración, cada prueba constituye trabajo cognitivo gratuito que alimenta al modelo. La empresa captura ese trabajo, lo empaqueta como producto mejorado y lo vende de nuevo al mercado.
Lo que Shoshana Zuboff describió como capitalismo de la vigilancia ahora tiene otros tintes. Ese cambio es lo que aquí yo defino como un extractivismo cognitivo: no se extraen minerales ni petróleo, sino atención, imaginación y lenguaje. Lo paradójico es que la lógica se invierte: el productor de valor paga a la plataforma que lo explota. El trabajador cognitivo se convierte en cliente de su propio despojo.
Además, esta estructura económica se acompaña de un dispositivo cultural. La población es entrenada para aceptar como normal que un producto mediocre sea suficiente si lo produce una IA. Se nos convence de que un informe genérico, un texto banal o una respuesta superficial son signos de modernidad. La pedagogía de la sumisión se manifiesta aquí como un disciplinamiento hacia la mediocridad y un allanamiento de potencialidades hasta una homogeneización intelectual y pasteurización de cualquier astibo de diferencia u originalidad.
Byung-Chul Han habló de la autoexplotación como característica del neoliberalismo digital: el sujeto se exprime a sí mismo creyendo que se realiza. En el caso de la IA, la autoexplotación se convierte en auto-degradación: se aceptan estándares cada vez más bajos porque lo que importa no es la calidad, sino la etiqueta tecnológica. El resultado es una renuncia progresiva a la exigencia crítica.
Más allá de los datos, lo que la IA captura es la forma misma de razonar. Cada interacción revela patrones cognitivos, estilos discursivos, inclinaciones emocionales. Esa cartografía de la mente colectiva se convierte en capital privado. El sujeto ya no controla la producción de su pensamiento, pues este es absorbido, fragmentado y reinyectado como producto ajeno.
Bernard Stiegler habló de la proletarización del espíritu: la pérdida del saber-hacer y del saber-pensar. Hoy asistimos a una proletarización radical de la subjetividad. No solo se pierde el control sobre el contenido del pensamiento, sino sobre su estructura. La expropiación psicológica implica que la capacidad de elaborar, argumentar y recordar se externaliza en sistemas que, al mismo tiempo, moldean esos procesos en beneficio propio y en contra del sujeto – el mismo que ha generado este capital cognitivo.
El extractivismo colectivo y la expropiación psicológica no son accidentes, sino elementos constitutivos de un nuevo régimen de poder: el tecnofeudalismo. Yanis Varoufakis lo ha descrito como un sistema en el que las plataformas digitales actúan como señores feudales, cobrando renta por permitir el acceso a la infraestructura y apropiándose de todo lo que circula por ella. Los usuarios, lejos de ser clientes soberanos, se convierten en siervos digitales que pagan tributo con dinero y con datos.
La diferencia con el capitalismo industrial es radical. Allí se explotaba fuerza de trabajo remunerada; aquí se explota el trabajo cognitivo gratuito cobrando por ello. El nuevo siervo no solo produce para el señor, sino que paga por la oportunidad de hacerlo. Esta es la forma más acabada de servidumbre voluntaria y mas absurda de trabajo: el individuo es quien paga para trabajar y, luego vuelve a pagar para utilizar el servicio.
El auge de la inteligencia artificial no debe analizarse únicamente como innovación técnica, sino como una operación de extracción y expropiación. Se extrae trabajo cognitivo colectivo y se expropia la subjetividad individual. La inversión de la dependencia, la falacia del pago invertido, el disciplinamiento hacia la mediocridad y la captura de la subjetividad configuran un régimen de servidumbre cognitiva que recuerda más al feudalismo que al capitalismo clásico.
La crítica a la IA, por tanto, no puede limitarse a señalar sus errores técnicos o sus sesgos algorítmicos. Debe enfrentar la lógica extractiva y expropiadora que la sostiene. Solo así podremos evitar que la pedagogía de la sumisión se convierta en destino histórico. Recuperar la autonomía cognitiva no es un lujo intelectual, sino una condición de supervivencia más que cultural: existencial.
